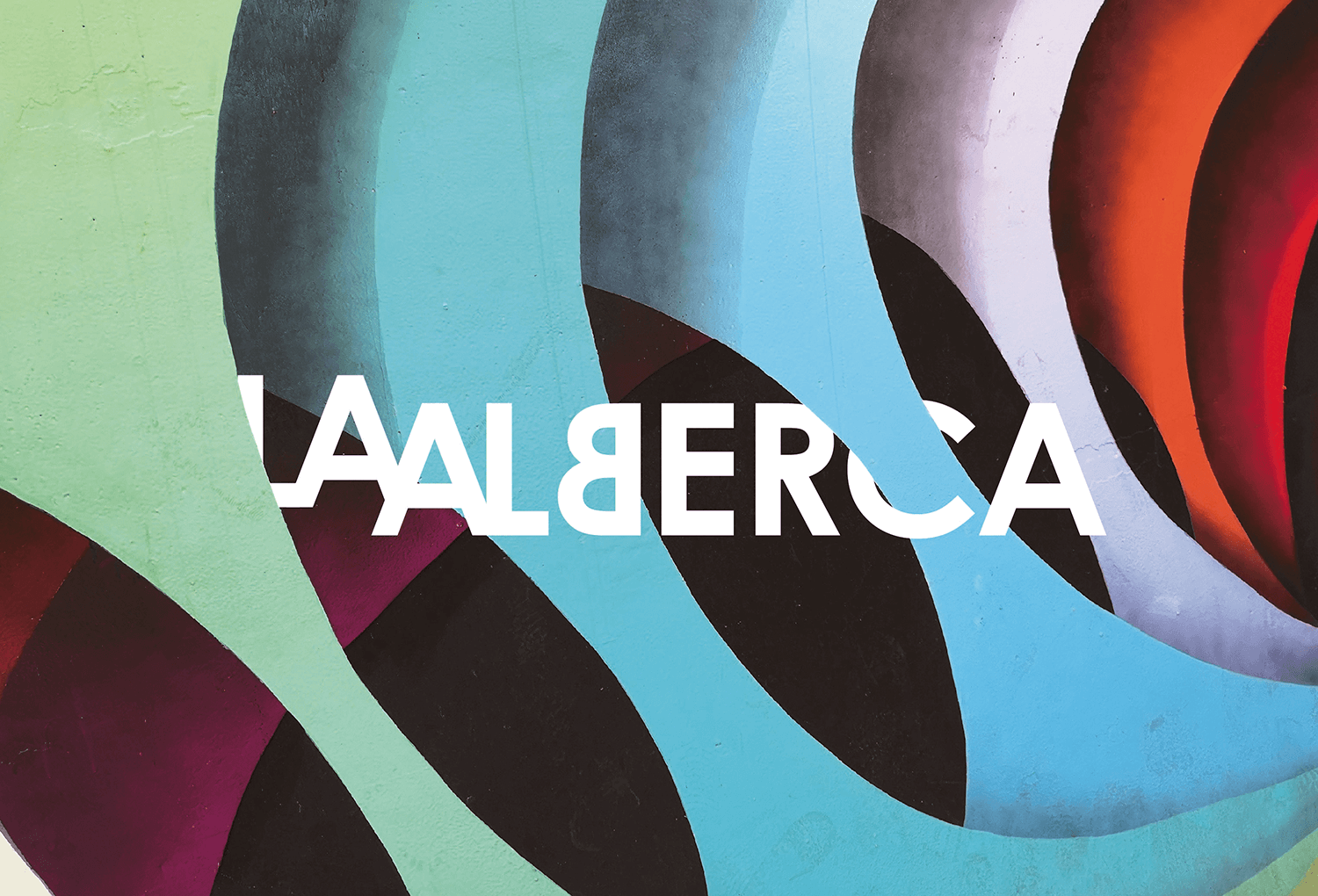Psicoanálisis
-
¿Qué es el psicoanálisis?
Para responder a esta pregunta, quizás estaría más indicado aclarar ¿qué no es el psicoanálisis? Aunque parezca paradójico, el psicoanálisis no es una psicoterapia (aunque en alguna ocasión se refiera con este término a éste original y novedoso método descubierto y desarrollado por Freud), tampoco una terapia que se use a discreción por este o aquel psicólogo de la escuela que sea, el psicoanálisis tampoco es una filosofía ni un sistema de creencias; así mismo, y en cuanto a la práctica se refiere, el psicoanalista tampoco da consejos, ni decide cuándo un analizante debe dejar el tratamiento o no, es decir, el psicoanalista no da “altas” como si de un tratamiento médico se tratara, ni interviene deliberadamente en la vida y las decisiones de quienes le consultan. Con el psicoanalistas no se mantienen “charlas”, ni se va a dialogar ni a rebatir sobre cuestiones de la realidad externa, para lo cual la sociedad ya crea sus propios mecanismos.
Esto marca la diferencia radical con respecto al acervo de terapias que despliega la psicología, y en absoluto nada que ver con las psicoterapias que tanto abundan en la actualidad, cuyo origen, alcance y fundamento científico está más que cuestionado. Que el psicoanálisis tenga esta particularidad (no ser una psicoterapia), no significa que no “cure” el sufrimiento psíquico y los síntomas más diversos de los que puede aquejarse un sujeto.
Así mismo, y consecuente con su peculiar marco teórico, el psicoanálisis no comparte en absoluto los tratamientos psicofisiológicos a discreción, como remedio único y principal de los síntomas psíquicos, práctica que no sólo tienen la nefasta consecuencia de acalla el malestar y reduce en muchísimos casos la capacidad de pensar, cerrando el paso a cualquier comprensión de sus causas, si no que su uso puede llegar al extremo del abuso, con riesgo de crear una sociedad alienada y dependiente de los fármacos. Expertos en su consumo, el sujeto deviene ignorantes de sí mismos. Eso no significa que se esté deliberadamente en contra de la administración de éste o aquel fármaco, si está ligado a la transferencia, y con ello tiene que evitar los pasajes al acto continuos, o facilitarle al individuo la palabra y la capacidad de profundizar en las causas inconscientes de su malestar.
Por otro lado, hoy en día no tiene ningún sentido, ni tiene ningún fundamento el reproche frecuente que se le hace al psicoanálisis de que no es científico ni evaluable, que lo reduce todo a la sexualidad y al pasado, que lo intelectualiza todo y no cuenta con las emociones y los sentimientos, o bien que es refractario a los grandes cuadros fisiopatológicos, como, por ejemplo, las psicosis. Todo esto, que son resistencias frente al mismo psicoanálisis no tiene otro origen que: o bien son conjeturas fruto de la desinformación que puede ser lógica y hasta cierto punto comprensible en ciertos registros sociales, o información no contrastada con profesionales de constatada profesionalidad, o bien prejuicios de otras disciplinas que ignoran explícitamente el conocimiento de los propios fundamentos del psicoanálisis y del inconsciente mismo.
-
¿Qué diferencia hay con el resto de disciplinas?
La diferencia del psicoanálisis es radical con respecto a la psicología y la psiquiatría, tanto en su técnica, como en la teoría, como en la epistemología. De esta manera, desde Freud, pero también, y de forma fundamental, desde Lacan, el sujeto humano no se agota en el yo (que se le quiere autónomo, fuerte, y en el que reposa todo el saber y las cualidades del individuo), ni mucho menos es una unidad bio-psico-social. Uno y otro está sujetos a deseos que desconoce absolutamente. Para el psicoanálisis, se trata de un sujeto del (y al) inconsciente, es decir que está “sujetado” a un deseo inconsciente que el yo desconoce y del que es efecto. Esta división es constitutiva y fundamental en el sentido de que es sobre ella que se fundamenta el sujeto.
Este registro inconsciente, que no es un lugar topológico ni localizable en ninguna región del cerebro, se manifiesta en los síntomas y su sentido paradójico que vienen a cuestionar la autonomía de los deseos del yo (“si esa idea me molesta, ¿por qué no me la puedo sacar de la cabeza?”) pero también en los lapsus, en los llamados actos fallidos. Precisamente este sentido paradójico del síntoma es lo que hace complejo el tratamiento psicoanalítico, y el que justifica plenamente su metodología: asociación libre de parte del analizante, atención flotante de parte del analista, entre otros.
Es la raigambre inconsciente del síntoma lo que lo hace refractario a los tratamientos que sólo buscan su desaparición, y a la vez donde hayamos la explicación de los desplazamientos y condensaciones del mismo, la repetición (“siempre me pasa lo mismo”, “nunca consigo esto o aquello…”)
Para el psicoanálisis, lo que podemos llamar neurosis, psicosis, perversión, o los mismos síntomas, no son estrictamente enfermedades, antes bien es la presencia en la conciencia de un proceso inconsciente que complica y cuestiona su autonomía y sus decisiones, y del que no se sabe ni su origen ni sus motivaciones. En efecto: el sujeto sufre de un deseo que desconoce y que resta reprimido en el inconsciente, y es esto que resta inconsciente lo que más hace sufrir.
Si bien son de especial consideración los sueños, los lapsus y los actos fallidos, la vía regia para acceder al inconsciente no es otra que la asociación libre, es decir, que se hable de lo que le venga a la mente sin pensar ni considerar si tiene o no sentido o si viene o no a colación. Un ejercicio justamente contrario a lo que se le pide de continuo (que se tenga sentido común, que reflexione, que se “sea consciente”…). Está claro que esta consigna sólo está justificada si hay otro que puede escuchar y, en cierto modo descifrar sobre qué se sostiene este relato que el analizante va tejiendo, de lo contrario, no tendría ningún sentido ni utilidad alguna.
Es en el curso del análisis los síntomas van desapareciendo, una vez pierden todo su sentido y puede asumir el deseo que los sostenía y que permanecía oculto a la conciencia. El curso que toma cada análisis sólo está explicado por la propia historia del analizante, si bien las mejoras se notan desde ya las primeras sesiones, el modo de empezar y el destino de los síntomas, que pueden desvanecerse desde el inicio (lo que no significa que esté “curado” de ellos), permanecer curiosamente igual, o, incluso padecer un repunte de ansiedad y angustia, depende de cada caso. Todo esto puede acontecer en el inicio y decurso de un análisis y hace con el sentido de los síntomas y las defensas que se ponen en juego.
-
¿Cuál es el objetivo del psicoanálisis?
¿Es el objetivo del psicoanálisis la desaparición de los síntomas? No, esto es una consecuencia del trabajo analítico. Para el psicoanálisis, leemos en Freud, pero explícita Lacan, la “cura” viene por añadidura. El objetivo final del psicoanálisis es un cambio en la posición subjetiva del sujeto, y una transformación radical respecto a su relación con el mundo y el marco de referencias que rigen en la actualidad y en los que se haya entrampado su deseo.
De lo anterior podemos inferir que, siendo el psicoanálisis un método único, y el dispositivo analítico igual para todos, cada uno tiene su manera única y personal de transitarlo, cada uno tiene que construir su forma singular y única de relacionarse y entablar vínculos, y cargar y aceptar las consecuencias que se deriven de ello, lo que aleja al psicoanálisis de los grandes mitos de un supuesto “bienestar general”, “cánones de felicidad”, o una pretendida “normalidad”. Si existe alguna normalidad, esta sería la singularidad de cada uno. Lo “normal”, si es que de esto se trata, es ser diferente, particular y único. Para el psicoanálisis, se trata pues del caso por caso. Es por esto que un psicoanalista nunca va a decir qué le conviene o qué debe hacer un analizante, pues sólo él sabe de qué forma y qué es lo que le concierne.
-
¿Por qué consultan los pacientes?
Para el psicoanálisis no es necesario sufrir ansiedad, angustia, o cualquier otro trastorno para emprender un psicoanálisis. La demanda de análisis se inicia, o mejor, se sostiene una pregunta, pregunta que lo es en definitiva sobre el deseo que sostiene la trayectoria vital de cada sujeto, y que puede formularse como un “¿qué me ocurre?”, o “¿por qué sufro de tal o cual cuestión?” o bien “¿por qué elijo esta profesión y no aquella?”. Entonces los motivos que llevan a emprender un análisis no tienen por qué ser necesariamente una dolencia psíquica. Es más, ya Freud indicaba que el psicoanálisis estaba indicado de manera especial para todos aquellos que tengan un cargo o responsabilidad con la sociedad, léase políticos, responsables institucionales, profesionales sanitarios, de la educación o la justicia.
No obstante, lo común es que se recurra al psicoanálisis en busca de ayuda por algún malestar que afecta y cuestiona al sujeto, su seguridad, sus relaciones, su estabilidad emocional, sus convicciones etc. Malestares que se recogen en los manuales de psicopatología como Ansiedad, angustia, inhibiciones, temores, fobias, apatía, duelos diversos, depresión, bloqueos emocionales, dificultad en la toma de decisiones, problemas de autoestima, dependencia emocional, trastornos diversos (de la alimentación, del sueño, de las funciones sexuales como inhibición del deseo, disfunción del orgasmo, de la erección, impotencia, vaginismo…); estrés, obsesiones y compulsiones, afecciones psicosomáticas, crisis de pareja, personales, familiares, dificultades para las relaciones, problemas en relación con el desarraigo, el desempleo…
-
¿Cómo trabaja una psicoanalista?
El psicoanálisis no trabaja con reglas o normas sociales, o impuestas por instituciones, si no que el llamado “dispositivo analítico”, está formado por elementos íntimamente ligados con el inconsciente y sus reglas. Dichos elementos significantes son, asociación libre, atención flotante, periodicidad y duración de las sesiones, dinero.
El psicoanálisis no tiene otro camino en su hacer clínico que la palabra, y los significantes que la sostienen. Es por este librarse a su propia historia y a aquellos aspectos de la misma que ignora y que le afectan que se inaugura el margen suficiente para devolver al sujeto sus cotas de libertad y responsabilidad (no culpa) de su sufrimiento. Es de suma importancia, pues, su historia (no sus datos biográficos) y cómo en ella se haya escritos el sentido de los síntomas de que se aqueja. En parte, en esto radica la complejidad del psicoanálisis. Se atiende, por tanto, a la singularidad de la propia historia, la vivida y la que sostiene a la historia vivida, que no está en lo dicho, si no en el decir de cada quien. Esto justifica, tanto el uso de la llamada “asociación libre”, como el uso del diván, que no es un mueble inútil y esnobista que usan los psicoanalistas, si no que su uso está bien justificado, si atendemos a la escena inconsciente y a la propia división subjetiva. Ahora bien, este elemento –el diván– no es una imposición ni una condición sine qua non, se puede psicoanalizar cara a cara, todo eso ya dependerá de cada caso.
-
¿Todo el mundo puede psicoanalizarse?
Como ya hemos dicho más arriba, sí, el psicoanálisis no es, como prejuiciosamente se pretende, una cuestión de élites más o menos esnobistas, tampoco es para una determinada clase social, o algo reservado para personas ricas y caprichosas. El psicoanálisis brinda su espacio de escucha para cualquiera que tenga o no un malestar y desee ser escuchado es su deseo más íntimo y las trampas en las que se encuentra. El psicoanálisis está abierto a cualquier sujeto siempre y cuando haya una pregunta (“¿Qué me pasa?”, “¿por qué esto o aquello?”), un deseo de ser escuchado (de que alguien pueda “descifrar”, o mejor conducirlo a través de la complejidad de su propia historia).
-
¿Es caro psicoanalizarse?
La pregunta aquí es ¿cuánto está dispuesto a pagar por librarse de su sufrimiento? Freud era muy claro a este respecto: lo realmente caro es la enfermedad y la tontería, es decir: lo realmente caro es sufrir y pagar con el deseo este sufrimiento. El reproche de que el psicoanálisis es caro, suele venir, o bien de quien no comprende, o no está suficientemente informado de qué es y en qué consiste el psicoanálisis, de resistencias de profesionales de otras disciplinas que ignoran explícitamente el psicoanálisis y sus fundamentos. Parafraseando a Freud, a este respecto cabe decir que lo peor es la pasión de la ignorancia. En psicoanálisis, el precio de las sesiones no están sujetos a la discrecionalidad de colegios o asociaciones, es algo que libremente se pacta con quien desea emprender un análisis. El dinero tiene una función precisa en la transferencia y en el sostenimiento de la misma cura, además de estar ligado íntimamente al sufrimiento. Entonces, la cuestión económica está en relación: a) al propio analizante: su nivel socioeconómico, lo que está dispuesto a pagar por librarse de los síntomas, a su demanda, y los recursos de que dispone para implicarse en un trabajo sostenido en el tiempo; b) al propio analista: sus propias exigencias, y su deseo, entre otras.
-
¿Es largo un psicoanálisis?, ¿Se puede analizar infinitamente?
Describe the item or answer the question so that site visitors who are interested get more information. You can emphasize this text with bullets, italics or bold, and add links.